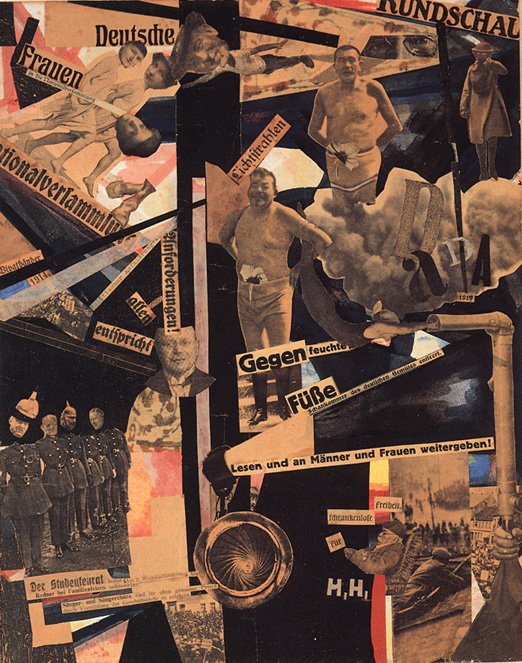| Cambio climático: el rugido de los pobres |
| Alejandro Nadal · · · · · |
| 28/06/15 |
La última reunión del G-7 terminó con una declaración sobre la necesidad de descarbonizar la economía global. La última encíclica papal Laudato Si’constituye un llamado de atención sobre la urgencia de afrontar el desafío del cambio climático. Lo anterior parecería anunciar una convergencia de fuerzas para que la próxima conferencia de las partes (COP21) de la Convención marco sobre cambio climático de Naciones Unidas desemboque en un nuevo tratado internacional capaz de reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y garantizar la adaptación frente a los estragos del cambio climático.
La declaratoria de los países del G-7 tiene fuertes defectos y una virtud. Los participantes adoptaron el compromiso de reducir sus emisiones de GEI entre 40 y 70 por ciento para 2050 y de descarbonizar la economía global en el transcurso de este siglo. También acordaron mantener la meta de limitar el aumento en la temperatura global a un máximo de 2 grados centígrados respecto de los niveles anteriores a la revolución industrial. Ese aumento de temperatura es un umbral más allá del cual se podría pasar a los cambios peligrosos. Desgraciadamente el G-7 no anunció un calendario con efectos vinculantes y metas cuantitativas para los integrantes del grupo.
El objetivo general de eliminar las emisiones de GEI asociadas al uso de combustibles fósiles es el principal elemento positivo del mensaje. Por primera vez este grupo de países coloca sobre la mesa de negociaciones una meta tan ambiciosa. La señora Merkel, con su doctorado en física y su muy extraño papel en la crisis europea, puede vanagloriarse de haber alcanzado este resultado gracias a su insistencia. Pero aunque la cancillería alemana había anunciado su pretensión de eliminar los combustibles fósiles en la economía global para 2050, no pudo vencer la resistencia de Canadá (con sus grandes depósitos de arenas bituminosas) y de Japón (que todavía no sabe qué hacer con su perfil energético a raíz del desastre de Fukushima).
El plan de reducción de emisiones del G-7 es modesto, lento e incompatible con la meta de limitar el incremento de temperatura. En la actualidad la concentración de CO2 en la atmósfera ya rebasa 400 partes por millón (ppm) y sigue en aumento. Hay que recordar que sería necesario estabilizar la concentración por debajo de 400 ppm para tener la confianza suficiente de que el aumento de temperatura no rebasaría los 2 grados centígrados.
Hoy la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera sigue en aumento y los problemas se multiplican. La capa de permafrost en las regiones polares contiene grandes cantidades de material orgánico, cuya descomposición liberaría dióxido de carbono y metano. El metano es treinta veces más eficaz que el CO2 para capturar radiación infrarroja. El congelamiento detiene la descomposición, pero a medida que se descongele el permafrost la descomposición aumenta y con ella la inyección de gases de efecto invernadero, constituyendo así un peligroso círculo vicioso. Se calcula que 25 por ciento del territorio del hemisferio norte es permafrost y por ello la contribución al calentamiento global proveniente de la desaparición del permafrost sería comparable a la provocada por la deforestación del bosque tropical. Estudios recientes indican que la capa de permafrost se está descongelando más rápidamente de lo que se pensaba hasta hace pocos años.
La encíclica papal del 24 de mayo no se limita, como erróneamente se ha considerado por muchos, al tema del cambio climático. Este documento aborda la problemática de la justicia y la sustentabilidad en el sentido más amplio. Junto a las dimensiones ambientales del ciclo de agua, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, la encíclica aborda el tema de la desigualdad y la injusticia (incluida la asimetría en la distribución de los efectos negativos de la degradación ambiental).
En el ámbito del cambio climático la encíclica incluye tres puntos sobresalientes. Primero, el clima es un bien común. No es propiedad de un grupo de naciones o de las grandes empresas del planeta. Segundo, el documento recupera el principio de responsabilidad diferenciada, principio que se ha venido desdibujando en las negociaciones internacionales. El tercer punto es más amplio: el deterioro ambiental y la degradación de la vida humana van de la mano. La encíclica papal arremete contra las desigualdades internacionales y señala que en el plano de la globalización neoliberal constituyen un instrumento de dominación. Por eso, la verdadera sustentabilidad ambiental sólo podrá lograrse por medio de la justicia a través de un debate en el que se pueda escuchar el llanto de la tierra y el llanto de los pobres.
La encíclica critica el afán de lucro de la especulación financiera y el crecimiento, pero es poco consistente en su análisis sobre el papel del crecimiento en las economías capitalistas. Ojalá pueda frenar los planes de convertir el desastre climático en oportunidades de negocios, porque de lo contrario el gemido de los pobres se convertirá en rugido implacable.
Alejandro Nadal es miembro del Consejo Editorial deSinpermiso
|
martes, 30 de junio de 2015
Cambio climático: el rugido de los pobres Alejandro Nadal · · · · ·
Así ocurrió. Mi intervención en la reunión del Eurogrupo el pasado 27 de junio, y una valoración del referéndum propuesto al pueblo de Grecia Yanis Varoufakis · · · · ·
| Así ocurrió. Mi intervención en la reunión del Eurogrupo el pasado 27 de junio, y una valoración del referéndum propuesto al pueblo de Grecia |
| Yanis Varoufakis · · · · · |
| 28/06/15 |
La reunión del Eurogrupo de ayer, 27 de junio de 2015 no pasará a la historia como un momento de orgullo para Europa. Los ministros rechazaron la petición del gobierno griego para garantizar al pueblo griego una semana de deliberación, a fin de decidir una respuesta de Sí o No a las propuestas de las instituciones, unas propuestas cruciales, huelga decirlo, para el futuro de Grecia en la Eurozona. La mera idea de que un gobierno pudiera consultar a su pueblo sobre una propuesta problemática hecha por las instituciones fue tratada con incomprensión y, a menudo, con un desdén rayano en la indignación. Hubo incluso quien llegó a espetarme: “¿Cómo puede usted esperar que la gente común entienda asuntos de tal complejidad?”. ¡La democracia no tuvo un buen día en la reunión de ayer del Eurogrupo! Pero tampoco las instituciones europeas. Luego de que se rechazara nuestra propuesta, el Presidente del Eurogrupo rompió con la convención de unanimidad –emitiendo un comunicado sin mi consentimiento— y llegó incluso a tomar la dudosa decisión de acordar una continuación de la reunión sin la presencia del ministro griego, ostensiblemente para discutir los “próximos pasos”. ¿Pueden coexistir la democracia y una unión monetaria? ¿O debe acaso caer una de las dos? Tal es la cuestión capital que el Eurogrupo decidió responder guardando a la democracia en el cajón de las cosas demasiado arduas. Por ahora. O eso, al menos, me atrevo a esperar yo.
Intervención de Yanis Varoufakis en la Reunión del Eurogrupo del 27 de junio de 2015 [Para ver su intervención de la semana pasada, pulse AQUÍ]
Colegas:
En nuestra última reunión del pasado 25 de junio las instituciones presentaron su oferta final a las autoridades griegas en respuesta a nuestra propuesta de un Acuerdo a Nivel de Expertos (SLA, por sus siglas en inglés) presentado el 22 de junio (y firmado por el Primer Ministro Tsipras). Tras un largo y cuidadoso examen, nuestro gobierno decidió que, desgraciadamente, la propuesta de las instituciones no podía ser aceptada. A la vista de lo cerca que estaba ya el 30 de junio, fecha de expiración del actual acuerdo de préstamo, el punto muerto a que hemos llegado nos suscita honda preocupación a todos. Y sus causas deben ser examinadas a conciencia.
Nosotros rechazamos las propuestas realizadas por las instituciones el pasado 25 de junio por varias razones de peso. La primera razón es la combinación de austeridad e injusticia social que impondrían a una población ya devastada por… la austeridad y la injusticia social. También nuestra propia propuesta SLA (del 22 de junio) es austera, buscando aplacar a las instituciones y, así, acercarnos a un acuerdo. Solo que nuestra SLA busca desplazar la carga de esta nueva oleada de austeridad hacia las espaldas de los más capaces de soportarla (por ejemplo: concentrándose en mayores contribuciones de los empresarios a los fondos de pensiones, en vez de reducir las pensiones más bajas). Sin embargo, incluso nuestra SLA contiene muchos elementos que la sociedad griega rechaza.
Así pues, habiéndosenos empujado enérgicamente a aceptar una nueva austeridad substancial en forma de superávits primarios absurdamente grandes (un 3,5% del PIB a medio plazo, algo inferior a la irrecibible cifra acordada por los anteriores gobiernos griegos: 4,5%), tuvimos que terminar haciendo equilibrios recesivos entre, por un lado, los mayores impuestos y gravámenes en una economía en la que a quienes pagan lo debido les sale por un ojo de la cara, y por el otro lado, reducciones en pensiones y servicios sociales en una sociedad ya devastada por recortes masivos en el ingreso básico que sostiene a los cada vez más necesitados.
Déjenme decirles, colegas, lo que ya hemos comunicado a las instituciones el 22 de junio, al ofrecer nuestras propias propuestas: incluso esta SLA, la que nosotros proponíamos, resultaba extremadamente difícil de pasar por el Parlamento, dado el nivel de medidas recesivas y de austeridad que entrañaba. Desgraciadamente, la respuesta de las instituciones fue insistir en medidas todavía más recesivas (es decir, paramétricas), como, pongamos por caso, incrementar el IVA de los hoteles ¡del 6% al 23%!). Y lo que todavía es peor, en desplazar masivamente las cargas desde el mundo empresarial hacia los sectores más débiles de la sociedad: por ejemplo, reduciendo las pensiones más modestas, privando de apoyo a los campesinos, posponiendo indefinidamente toda legislación que ofrezca una mínima protección a trabajadores inclementemente explotados.
Las nuevas propuestas de las instituciones, según se expresan en su documento del 25 de junio –anterior a la SLA—, convertirían un paquete de medidas políticamente problemáticas (desde la perspectiva del Parlamento griego) en un paquete de medidas extremadamente difícil de aceptar por una mayoría parlamentaria. Pero eso no es todo. La cosa es peor, mucho peor que eso, cuando echamos un vistazo al paquete de medidas de financiación propuestas.
Lo que hace de todo punto imposible que pase por el Parlamento griego la propuesta de las instituciones es la falta de respuesta a esta cuestión: ¿Nos ofrecerán al menos esas penosas medidas un período de tranquilidad para poder llevar a cabo las reformas y medidas acordadas? ¿Acaso una inyección de optimismo contrarrestará el efecto recesivo de la consolidación fiscal extra que se pretende imponer a un país que lleva ya en recesión 21 trimestres consecutivos? La respuesta es clara: No; la propuesta de las instituciones no ofrece esa perspectiva.
He aquí por qué: la financiación propuesta para los próximos 5 meses (véase más abajo el calendario) resulta problemática por distintas razones:
Por lo pronto, no hace provisiones para los atrasos del Estado causados por 5 meses de realizar pagos sin desembolsos y de ingresos fiscales menguantes resultantes de la permanente amenaza de Grexit que estaba en el aire, por así decirlo.
En segundo lugar, la idea de canibalizar el HFSF (Fondo Helénico de Estabilidad Financiera, por sus siglas en inglés), a fin de pagar los bonos del BCE de la era SMP [Securities Market Program, un programa que fue substituido en septiembre de 2014 por el actual programa OMT (Outright Monetary Transactions); T.] constituye un peligro claro y vivamente presente: esos dineros fueron concebidos –fundadamente— para robustecer a la frágil banca griega, posiblemente a través de una operación que permitiera enfrentarse a las montañas de créditos no rentables que merman su capitalización. La respuesta que he obtenido de funcionarios veteranos del BCE, cuyo nombre no dejaré dicho, es que, si necesario fuera, el HFSF sería reaprovisionado para poder lidiar con las necesidades de recapitalización de los bancos. ¿Y quién reaprovisionaría? El Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEE), se me dijo. Pero –un pero nada menor— eso no forma parte del acuerdo propuesto y, además, no podría ser parte del acuerdo, en la medida en que las instituciones carecen de mandato para comprometer de ese modo al MEE, como estoy seguro de que Wolfgang [Schäuble] nos recordará a todos. Por lo demás, si pudiera llegar a hacerse un arreglo así, ¿por qué no se discute nuestra sensible, moderada, propuesta de una nueva función del MEE para Grecia que ayude a desplazar los pasivos del SMP actualmente en manos del BCE hacia el MEE? La respuesta: “no lo discutimos porque no nos da la gana” sería demasiado dura para que yo pudiera trasladarla a mi Parlamento al lado de un nuevo paquete de austeridad.
En tercer lugar, el calendario de desembolsos propuesto es un campo de minas en forma de revisiones –una al mes— que garantizará dos cosas. La primera, que el gobierno griego se verá inmerso día tras día, semana tras semana en el proceso de revisión durante cinco largos meses. Y bastante antes de que esos cinco meses expiren, tendremos que entrar en otra tediosa negociación sobre el siguiente programa. Porque no hay nada en la propuesta de las instituciones capaz de inspirar ni siquiera la más remota de las esperanzas en que al final de esta nueva extensión Grecia podrá caminar por su propio pie.
En cuarto lugar, dado que resulta apabullantemente claro que nuestra deuda seguirá siendo insostenible a final de año y que el acceso a los mercados seguirá tan lejos como ahora, no puede contarse con que el FMI desembolse su parte, los 3,5 mil millones con que cuentan las instituciones como parte del paquete de financiación propuesto.
Estas son razones sólidas que justifican por qué nuestro gobierno no considera que disponga de un mandato para aceptar la propuesta de las instituciones ni para servirse de la mayoría de que dispone en el Parlamento para pasarla por el legislativo.
Al mismo tiempo, y sabedores del crítico momento histórico en que nos hallamos, no disponemos tampoco de mandato para desestimar las propuestas de las instituciones. Nuestro partido recibió el 36% del sufragio, y el gobierno en su conjunto recibió poco más del 40%. Plenamente conscientes de la gravedad de nuestra decisión, nos sentimos obligados a poner la propuesta de las instituciones en manos del pueblo de Grecia. Nos proponemos explicarles cabalmente qué significaría un SÍ a la Propuesta de las instituciones, y hacer lo propio con el voto del NO, para que decida el pueblo. En lo que a nosotros hace, aceptaremos el veredicto popular y haremos todo lo necesario para ponerlo en práctica, sea cual sea el resultado.
Algunos se inquietan porque un Sí podría significar un voto de falta de confianza en nuestro gobierno (puesto que nosotros recomendaremos votar No), caso en el cual no podríamos prometer al Eurogrupo que estaríamos en situación de firmar y llevar a la práctica el acuerdo con las instituciones. No es así. Nosotros somos demócratas convencidos. Si el pueblo nos da una instrucción clara para suscribir las propuestas de las instituciones, haremos lo que sea preciso en este sentido, aun cuando ello traiga consigo una reconfiguración del equipo de gobierno. Colegas: la solución del referéndum es óptima para todos, dadas las restricciones en que nos hallamos.
Respecto de la cuestión que hay que plantear al pueblo griego, mucho se ha discutido. Muchos de ustedes nos aconsejan –y hasta nos instruyen para— que sea una pregunta de Sí o No sobre el euro. Déjenme ser claro al respecto. Para empezar, la cuestión fue formulada en el Gabinete y acaba de pasar por el Parlamento, y su tenor literal es el siguiente: “¿Acepta usted la propuesta de las instituciones tal como nos fue presentada el 25 de junio en el Eurogrupo?”. Esta es la única cuestión pertinente. Si hubiéramos aceptado esta propuesta hace dos días, habríamos llegado a un acuerdo. Lo que hace el gobierno griego ahora es preguntar al electorado para que conteste la cuestión que tú, Jeroen [Dijselbloem] me planteaste literalmente así (cito textualmente): “considéralo, si quieres, una propuesta de tómalo o déjalo”. Muy bien; así lo consideré. Y lo que hacemos ahora es honrar a las instituciones y al pueblo griego pidiendo a este último una respuesta clara a la propuesta de las instituciones.
A quienes digan que, en realidad, esto es un referéndum sobre el euro, mi respuesta es la siguiente: podéis perfectamente decir eso, pero yo no haré comentarios. Es vuestro juicio, vuestra opinión. Vuestra interpretación. ¡No la nuestra! Hay una lógica en vuestro punto de vista, si lo que amaga es una amenaza de que un No del pueblo griego a la propuesta de las instituciones será seguido de movimientos tendentes a expulsar a Grecia –ilegalmente— del euro. Tal amenaza resultaría incongruente con los principios básicos de la gobernanza democrática europea y con la legislación europea.
A quienes nos instruyen para que la cuestión sometida a referéndum sea el dilema Euro-Dragma, mi respuesta es cristalinamente clara: los Tratados europeos tienen cláusulas para regular la salida de la Unión Europea; pero no hay ninguna cláusula que regule legalmente una salida de la Eurozona. Y por buenas razones, huelga decirlo, porque la indivisibilidad de nuestra Unión Monetaria es parte de su raison d’ être. Pedirnos que formulemos la cuestión del referéndum como una elección que permita la salida de la Eurozona es pedirnos que violemos los Tratados de la UE y la legislación de la UE. A quienquiera me sugiera a mí o a otros celebrar un referéndum sobre la pertenencia a la Unión Monetaria Europea, le recomendaré que busque primero cambiar los Tratados.
Colegas:
Es hora de hacer balance. La razón de que nos hallemos en el actual dilema es sólo una: la propuesta originaria de mi gobierno a ustedes y a las instituciones, que yo articulé aquí en mi primera intervención ante el Eurogrupo, nunca se tomó en serio. Era la sugerencia de que creáramos un denominador común entre el Memorándum de Entendimiento (ME) prevalente y nuestro nuevo programa de gobierno. Hubo un efímero momento, con la declaración del Eurogrupo del 20 de febrero, en que asomó la perspectiva de ese denominador común, al prescindir de referencias al ME y concentrarse en una nueva lista de reformas que nuestro gobierno debería presentar a las instituciones.
Por desgracia, inmediatamente después del 20 de febrero las instituciones y el grueso de los colegas en esta sala se afanaron en recuperar centralmente el ME y en reducir nuestro papel al de proponer cambios marginales al ME. Es como si se nos hubiera dicho, para parafrasear a Henry Ford, que podríamos tener cualquier lista de reformas y lograr cualquier acuerdo, mientras nos atuviéramos al ME. El denominador común fue, así pues, sacrificado a favor de imponer a nuestro gobierno una retirada humillante. Así lo veo yo. Pero eso carece ahora de importancia. Ahora le toca al pueblo griego decidir.
Nuestra tarea hoy en el Eurogrupo es la de sentar las bases de un tránsito tranquilo al referéndum del 5 de julio. Eso significa una cosa: que nuestro acuerdo de préstamo habrá de ser extendido unos cuantas semanas para que el referéndum tenga lugar en condiciones de tranquilidad. Inmediatamente después del 5 de julio, si el pueblo ha votado Sí, la propuesta de las instituciones será subscrita. Hasta entonces, en la próxima semana, a medida que se acerca el referéndum, cualquier desviación de la normalidad, especialmente en el sector bancario, será inequívocamente interpretada como una coerción a los votantes griegos. La sociedad griega ha pagado un considerable precio, con una gigantesca contracción fiscal, para poder ser parte de nuestra unión monetaria. Pero una unión monetaria democrática que amenaza a un pueblo en trance de ofrecer su veredicto con controles de capital y cierres de bancos es una contradicción en los términos. Me gustaría pensar que el Eurogrupo respetará este principio. En lo que atañe al BCE, el custodio de la estabilidad monetaria y de la propia Unión, no tengo la menor duda de que si el Eurogrupo tomara hoy una decisión responsable y aceptara la extensión de nuestro acuerdo de préstamo que estoy solicitando ahora, hará todo lo necesario para dar al pueblo griego unos cuantos días más para que pueda expresar su opinión.
Colegas: vivimos momentos críticos, y las decisiones que tomemos serán transcendentales. En los años venideros nos preguntarán: “¿Dónde estaba usted el 27 de junio? ¿Y qué hizo para evitar lo ocurrido?”. Al menos deberíamos ser capaces de decir: “Dimos al pueblo que vivía bajo la peor depresión una oportunidad para considerar sus opciones. Ensayamos la democracia como medio para salir de un punto muerto. Y nosotros hicimos lo preciso para darle a ese pueblo unos cuantos días para poder hacerlo.”
PS.- El día en que el Presidente del Eurogrupo rompió la tradición de unanimidad y excluyó arbitrariamente a Grecia de un encuentro del Eurogrupo.
Tras la intervención que acabo de transcribir, el Presidente del Eurogrupo rechazó –apoyado por el resto de miembros— nuestra petición de una extensión y anunció que el Eurogrupo emitiría una declaración cargando a Grecia con la culpa de este impasse. Sugirió que los 18 ministros (es decir los 19 ministros de finanzas de la Eurozona menos el ministro griego) reflexionaran luego sobre la manera y los medios de protegerse a sí mismos de las repercusiones.
Llegados a este punto, pedí asesoramiento jurídico al secretariado sobre si el Eurogrupo podía emitir una declaración sin la convencional unanimidad y sobre si el Presidente del Eurogrupo podía convocar una reunión sin invitar al ministro de finanzas de un Estado miembro de la Eurozona. Lo que recibí fue la extraordinaria respuesta que sigue: “El Eurogrupo es un grupo informal. Así pues, no está vinculado por Tratados o regulaciones escritas. Aunque la unanimidad es convencionalmente respetada, el Presidente del Eurogrupo no está restringido por reglas explícitas”. Dejo al propio comentario del lector esta extraordinaria afirmación.
Por mi parte, concluí como sigue:
Colegas: rechazar la extensión del acuerdo de préstamo uno cuantos días, y para el propósito de ofrecer al pueblo griego la oportunidad de deliberar en paz y tranquilamente sobre la propuesta de las instituciones, especialmente dada la alta probabilidad de que se aceptaran esas propuestas, dañará permanentemente la credibilidad del Eurogrupo como un cuerpo de toma democrática de decisiones compuesto por Estados socios que comparten no sólo una moneda común, sino también valores comunes.
Yanis Varoufakis, ministro de finanzas del gobierno griego de Syriza, es un reconocido economista greco-australiano de reputación científica internacional. Es profesor de política económica en la Universidad de Atenas y consejero del programa económico del partido griego de la izquierda, Syriza. Fue recientemente profesor invitado en los EEUU, en la Universidad de Texas. Su libro El Minotauro Global, para muchos críticos la mejor explicación teórico-económica de la evolución del capitalismo en las últimas 6 décadas, fue publicado en castellano por la editorial española Capitán Swing, a partir de la 2ª edición inglesa revisada. Una extensa y profunda reseña del Minotauro, en SinPermiso Nº 11, Verano-Otoño 2012.
Traducción para www.sinpermiso.info : Antoni Domènech
sinpermiso electrónico se ofrece semanalmente de forma gratuita. No recibe ningún tipo de subvención pública ni privada, y su existencia sólo es posible gracias al trabajo voluntario de sus colaboradores y a las donaciones altruistas de sus lectores.
|
«El derecho a decidir surgirá de verdad cuando se ejercite. La decisión es la que crea el derecho, no la ley». Entrevista
| «El derecho a decidir surgirá de verdad cuando se ejercite. La decisión es la que crea el derecho, no la ley». Entrevista |
| Mario Zubiaga · · · · · |
| 28/06/15 |
Profesor de Teoría Política en la Universidad del País Vasco, Mario Zubiaga ha centrado gran parte de su trabajo de investigación en los movimientos sociales, la identidad nacional, la movilización o la propia teoría política. Ha sido ponente en numerosos seminarios, charlas, cursos y mesas redondas; y en los últimos tiempos, ha publicado varios trabajos sobre el derecho a decidir. En diciembre del pasado año formó parte del comité académico de las jornadas internacionales que, bajo el título “Naciones y Estados en el Siglo XXI: Democracia y Derecho a Decidir”, organizó Eusko Ikaskuntza y un año antes, en 2013, dirigió el curso “Del derecho a decidir a la secesión, nuevos estados en Europa”, en la Universidad de Verano de la UPV, cuyo objetivo, según declaró entonces, era «hacer normal en la sociedad lo que ya es normal en el debate académico». En esta entrevista, habla sobre el derecho a decidir desde el punto de vista teórico; y en la conversación surgen temas como la soberanía, el derecho de autodeterminación, el concepto mayorías-minorías, escalas de decisión... y un sinfín de cuestiones que están hoy en la calle.
¿De qué hablamos cuando hablamos del derecho a decidir?
Para acotar un poco lo que es el derecho a decidir, yo creo que habría que hablar en primer lugar de la soberanía y de la evolución de este concepto a lo largo del tiempo. El concepto de soberanía surge aproximadamente en el siglo XVII y en esa época es entendido fundamentalmente como la capacidad de decidir que tienen los estados o los monarcas identificados con el Estado. Luego, a lo largo de los siglos XVII-XIX, el concepto se extiende de forma que la soberanía estatal se va legitimando con la idea de soberanía nacional y popular: es decir, son los pueblos y las naciones los que al final deciden, no el rey. Y en el siglo XX, y ya en el XXI, la soberanía se individualiza, se entiende como la capacidad de decidir de cada uno de nosotros. Esta es una evolución ideológica muy profunda que se está dando en el ámbito occidental básicamente y define una forma más personalizada de entender la vida política, que se traduce en que somos los ciudadanos y ciudadanas los que tenemos la capacidad de decidir sobre todo; define, en última instancia, el marco teórico de lo que hoy entendemos como “derecho a decidir”. Sin negar ni superar el concepto de poder político como “actuar juntos”, se subraya la importancia de la voluntad individual, de cada persona, en la formación de la voluntad colectiva de la comunidad
Y a partir de esa idea, podemos decir que Euskal Herria está nuevamente en sintonía con lo que ocurre en el mundo y especialmente en el ámbito europeo.
En Euskal Herria, se ha pasado de reclamar el derecho de autodeterminación a reivindicar el derecho a decidir. ¿Supone esto una rebaja en los presupuestos?, ¿es cuestión, únicamente, de terminología?
El derecho a decidir es un concepto que, desde el punto de vista teórico, está en formación todavía; no es un concepto asentado. Jaume López, profesor de la Universidad Pompeu Fabra y uno de los principales expertos en el tema, dice que el derecho a decidir es el «derecho de autodeterminación 2.0». Es decir, una adaptación del derecho de autodeterminación a contextos democráticos avanzados.
El derecho de autodeterminación, tradicionalmente, ha estado ligado a procesos de descolonización. O está ligado como tal concepto a situaciones de opresión, de vulneración de derechos de los pueblos, de guerra abierta... Situaciones, digamos, de cierta excepcionalidad política. De esa forma, cuando tienes espacios políticos que están más o menos institucionalizados democráticamente, la capacidad de decidir sin cortapisas y sin límites es muy difícil que se pueda vehicular a través del derecho de autodeterminación, por lo anterior, porque en la doctrina internacional está ligado a situaciones de excepcionalidad política. Cuando no se dan esas circunstancias de forma indiscutible, el derecho a decidir es un concepto más adecuado, porque lo único que afirma es que hay un demos [pueblo] y que ese demos, que ya está relativamente institucionalizado y funcionando de forma democrática, desea llevar hasta el límite su capacidad de autogobierno.
Esta conceptualización, desde mi punto de vista, es más adecuada para situaciones como la escocesa, la catalana o la de Euskal Herria. Pero yo no entiendo que sean planteamientos absolutamente enfrentados; estamos hablando de una adaptación del derecho de autodeterminación clásico a un nuevo contexto. Por eso tampoco entiendo, como ocurre muchas veces en el debate político en este país, que el derecho a decidir se vea como un eufemismo menor, una forma de llamar a la autodeterminación que realmente no supondría reivindicar lo mismo que antes se reivindicaba, es decir, una bajada de pantalones... En fin, ese debate creo que es un debate que no tiene mucho sentido. El derecho a decidir es una expresión directa del principio democrático que se libera de la necesidad de probar una situación de opresión, una identidad nacional coherente históricamente en un territorio homogéneo, una situación de guerra o un mar que te separe de la metrópoli. No niega la posibilidad de que realmente existan algunos de esos elementos, simplemente no los pone como condición previa del derecho. Ahora lo fundamental es la voluntad democrática de una ciudadanía institucionalizada.
En conexión con esto último, además tiene una ventaja, y esa es la diferencia fundamental respecto al derecho de autodeterminación clásico. La ventaja fundamental es que el derecho de autodeterminación siempre va ligado, como derecho, al reconocimiento del mismo por una instancia externa: alguien te tiene que reconocer el derecho de autodeterminación, alguien tiene que decirte: «Tienes ese derecho» y puedes ejercitarlo, ya sea el Estado matriz, ya sea la comunidad internacional.
Dice que en el caso del derecho de autodeterminación tiene que haber una instancia externa que lo reconozca. ¿Y el derecho a decidir? La realidad demuestra que desde el poder establecido en el Estado español tampoco reconocen el derecho a decidir planteado desde Euskal Herria o Catalunya.
Aunque evidentemente es mejor que sea asumido por los actores políticos a los que se apela –el Estado matriz y la comunidad internacional–, el derecho a decidir no tiene por qué ser reconocido como tal para que pueda ser ejercido. Y esa es una diferencia fundamental. Desde tu ámbito institucional democrático, tú puedes tomar decisiones –y tomar eventualmente una decisión radical en clave de “derecho a decidir”, es decir, una decisión que te autodetermine como país o como comunidad política– sin que nadie tenga que reconocerte nada desde fuera, porque estás ejercitando un principio democrático. A Catalunya, para poder decidir, no hace falta que nadie le diga «Tiene usted derecho a decidir», basta con que en un momento determinado decida; luego, evidentemente, será reconocida o no como Estado. Será reconocida por unos y quizás, me extraña, no por otros, pero eso no le impide ejercitar ese derecho, porque está apelando a la voluntad democrática de su ciudadanía. Por eso, el derecho a decidir conecta naturalmente con la idea de unilateralidad: para ejercer un derecho democrático no hace falta que nadie te reconozca nada, tú da pasos y no estés esperando a que la otra parte diga: no, sí, puedes hacerlo, pero con estas condiciones... Si te basas en mayorías democráticas y respetas los derechos y libertades de todos, no hay límite para seguir adelante
Hablando de mayorías y minorías, en el Estado español impera el discurso de que es una minoría la que reivindica el derecho a decidir.
Una minoría, ¿dónde? En España; en Euskal Herria nadie niega el derecho a decidir porque eso supondría negar la propia democracia. El debate es otro: ¿la ciudadanía de Euskal Herria puede decidir sin límites como tal o solo puede hacerlo así como parte de la ciudadanía española, y junto con ella? Creo sinceramente que, además de la evidencia parlamentaria actual en Hegoalde, muchas encuestas muestran que una parte muy mayoritaria de la ciudadanía de nuestro país quiere poder decidir sin límites, independientemente del contenido de su decisión. Un ejemplo: uno de los últimos sociómetros vascos, de diciembre de 2014, recogía que el 69% de la población (en la CAV) estaba a favor de que las decisiones sobre el futuro de la comunidad se tomaran en la propia comunidad. Esto significa que ese 69% estaría ya a favor del derecho a decidir. En Navarra, habida cuenta de la fortaleza de su identidad, no creo que el dato se aleje en exceso. Y la voluntad de decidir de la ciudadanía en Iparralde se está reforzando sin duda.
Además, pienso que hay que distinguir momentos institucionales y momentos movilizadores. En el momento de la decisión, entendida como proceso de movilización, el concepto mayoría-minoría no tiene mucho sentido. La aplicación del término mayoría-minoría a la movilización es no entender lo que es la política. Cuando Rajoy dice que «ha habido una manifestación de más de 6 millones, pero se han quedado más en casa», está hablando el registrador de la propiedad, no el político. Yo puedo entender que en un parlamento se tengan que tomar decisiones formales por mayoría para que una ley se apruebe, con este u otro contenido... Pero cuando estás en un proceso de movilización, las mayorías se forman en el mismo proceso. Esa es una de las enseñanzas de Cataluña.
En Catalunya ejercieron su derecho, pero el proceso se ha llevado a los tribunales y no han faltado las amenazas por parte del Gobierno español...
En ocasiones, cuando las resistencias al avance en la democratización son fuertes, el proceso político te lleva a situaciones en las que si tú quieres avanzar en derechos y libertades, tienes que ser alegal, paralegal o, incluso, ilegal, casi de forma inevitable. Hace pocos días escuché a la que será alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, hablar en el mismo sentido. Realmente, no hay ningún derecho ni libertad que se haya ejercido en primera instancia en el ámbito de la ley. Esa es una cuestión muy clara: la gente se empieza a manifestar ilegalmente, empieza a hacer huelgas ilegalmente, empieza a reunirse ilegalmente... y luego, cuando ya esas reuniones, esas manifestaciones y esas huelgas se convierten en realidades políticas evidentes, es cuando viene la ley a regular esos derechos. Los derechos no surgen porque una ley los crea, los derechos surgen cuando se ejercitan. Por eso, yo cuando hablo del derecho a decidir, pienso que el derecho a decidir surgirá de verdad cuando se ejercite; es decir, cuando se decida. La decisión es la que crea el derecho, no la ley.
También en Euskal Herria, hay gente que está a favor del derecho a decidir y plantea que para poder ejercerlo –o para que sea reconocido– hay que cambiar la Constitución española.
Es cierto que, también aquí, mucha gente que reivindica el derecho a decidir piensa que hay que agotar todas y cada una de las posibilidades de que sea reconocido legalmente con carácter previo a su ejercicio, que hasta que no sea reconocido en la Constitución no se puede ejercitar ese derecho... Es una opinión perfectamente respetable, aunque no la comparto. Como decía antes, siempre será mejor que el ejercicio del derecho a decidir sea acordado, como en Escocia. De hecho, todo el proceso catalán es la historia de una oferta de acuerdo por parte de las instituciones catalanas a las españolas. Un acuerdo sistemáticamente rechazado por el Gobierno de Madrid. Pero, al tiempo, Cataluña tiene claro que la inexistencia de un compromiso procedimental con el Estado no cierra su recorrido hacia la soberanía. Esa es la idea. El visto bueno español o su negativa ni crea ni destruye el derecho a decidir del pueblo catalán y sus instituciones. En la línea de los planteamientos del lehendakari Ibarretxe, en aras de la buena vecindad, puede uno solicitar la voz para decidir, pero si se me niega, decido y me voy. A la vista de la experiencia histórica, el nacionalismo español, como el francés, no es liberal, sino jacobino, seguramente habrá que decidir primero y hablar después.
El derecho a decidir ya se recogía en la nueva propuesta de Estatuto de Ibarretxe, quien reguló también una Ley de Consulta. Pero ni una ni otra salieron adelante. Fueron rechazadas desde Madrid y el Gobierno de Gasteiz se plegó a esos dictados. En Catalunya, se ha tirado adelante a pesar de las amenazas; mientras en la Euskal Herria de hoy, como antes en la de Ibarretxe, parece que se está lejos de que se impliquen las instituciones. ¿Por qué fracasó el proyecto de Ibarretxe? ¿Por qué, aparentemente, estamos tan lejos de lograr lo que se ha logrado en Catalunya?
En los procesos profundos de cambio democrático, la interacción entre institución y movimiento social es constante. Como decíamos antes, hay “momentos de la institución” y “momentos de la movilización”, y el paso de uno a otro a veces puede ser muy rápido. Esa es la maravilla de la política…, la imprevisibilidad, el acontecimiento que te sorprende cuando menos lo esperas. Aunque también ese momento exige un trabajo previo. Generalmente, el momento institucional precisa de un momento movilizador previo, es muy difícil que sea la institución la que active esos procesos de cambio y se ponga en primera fila, en vanguardia, salvo que la movilización social sea muy fuerte. En el caso de Euskal Herria, con el Plan Ibarretxe, el derecho a decidir se planteó como “momento institucional” sin un verdadero “momento de movilización social” previo. Y uno de los problemas de iniciar el ciclo del derecho a decidir desde el punto de vista meramente institucional es que te falta el músculo social para que esa iniciativa institucional sea eficaz. El lehendakari Ibarretxe no solo no conseguió aglutinar a las fuerzas soberanistas que pudieron estar entonces por el derecho a decidir, sino que ni siquiera su propio partido le apoyó con la firmeza exigible. Sin entrar en las responsabilidades por aquel fracaso –cada actor social y político tiene las suyas–, el aprendizaje para el futuro inmediato es claro: no hay democratización, es decir decisión democrática, sin movilización y sin trabajo institucional en sintonía con ella.
Cataluña es el mejor ejemplo. Desde la aprobación del Estatut se han alternado los momentos movilizadores con los institucionales, las grandes manifestaciones o las consultas populares en los pueblos con las decisiones del Parlament o los trabajos gubernamentales en la conformación de estructuras de Estado. Un momento de confluencia interesante, todavía imperfecto, fue la consulta de noviembre pasado, donde la colaboración social-institucional casi dio lugar a un momento pre-constituyente basado en la desobediencia civil, tanto ciudadana como institucional. Habrá que ver qué ocurre en las elecciones de septiembre y a partir de ahí, cuáles son los pasos que se dan. Evidentemente, además del acompañamiento movilizador, con la Diada, por ejemplo, las elecciones de tipo plebiscitario pueden permitir sintonizar definitivamente la voluntad popular mayoritaria y la institucional.
En ese sentido, un movimiento como el de Gure Esku Dago parece clave para conformar ese músculo social del que habla.
Gure Esku Dago es ese “momento de la movilización social”, ese momento de tejer voluntades, de tejer alianzas sociales para que la reivindicación del derecho a decidir sea una reivindicación suficientemente fuerte como para que cuando llegue el momento institucional, que llegará, una decisión colectiva sea eficaz y democrática.
¿Por qué tienen tanto miedo los estados a reconocer un derecho democrático básico como es el derecho a decidir?
Creo que, sobre todo, depende de la fortaleza del proyecto nacional dominante en cada Estado. Si tienes confianza suficiente en que tu proyecto es atractivo, posiblemente no tienes mucho problema para decir «Bueno, vamos a preguntar a la gente...». Si consideras que tu proyecto no es suficientemente atractivo, que es débil o que hay otros proyectos nacionales en tu territorio que pueden ser más fuertes, evidentemente el miedo a la desaparición del propio Estado es un miedo en cierta forma lógico. Lo que ocurre es que también es absurdo pretender mantener un Estado forzando la voluntad de las comunidades y los pueblos que tienes en tu seno. Esa postura tiene muy poco recorrido y depende no solo de la fortaleza o debilidad del proyecto nacional dominante, sino de su naturaleza ideológica y de su recorrido histórico.
Desde el punto de vista histórico, España, las instituciones que gestionan su proyecto nacional dominante, siempre están intentando ganar tiempo. Su única estrategia es ganar tiempo, mientras que hay otros países, el ejemplo de Gran Bretaña es claro, que tienen una mayor facilidad para plantear una conformación voluntaria de su comunidad política. En este siglo recién comenzado, el tratamiento del proceso irlandés y escocés muestran ese talante, aunque no siempre ha sido así, obviamente. En todo caso, el proyecto nacional británico es más fuerte, está más seguro de sus valores, de su referencialidad, de su fuerza simbólica... De hecho, en Escocia el derecho a decidir se ha expresado con un acuerdo previo, que es lo ideal. Las posiciones independentistas escocesas no han obtenido una mayoría en este caso, pero la puerta está ya ahí y bueno, nadie dice que no sea posible que el Parlamento de Escocia, con mayoría muy amplia, pueda decidir en un momento determinado votar por la independencia o convocar un referéndum dentro de cuatro, cinco o los años que sea. El concepto de Commonwealth, que es un concepto político muy profundo y asumido en el ámbito anglosajón, entiende que la formación de comunidades políticas, de comunidades simbólicas, culturales, económicas, no tiene por qué estar necesariamente enfrentada a la existencia de estados, naciones... separados entre sí. La articulación política es más flexible...
Joxe Azurmendi, en su último libro, distingue el nacionalismo anglosajón liberal y el nacionalismo jacobino democrático. El nacionalismo anglosajón liberal es un nacionalismo mucho más maleable en las formas políticas, tiene más confianza en la comunidad de valores básicos, en la compatibilidad y tolerancia respecto de las distintas formas de ver el mundo, y, consecuentemente, una mayor apertura (el caso irlandés, escocés o canadiense lo demuestran) a que la construcción de unidades políticas mayores se haga siempre a partir de la voluntad de las unidades políticas menores. Esa es la idea profunda del federalismo. Mientras tanto, el modelo jacobino-democrático, que es el que ha alimentado el Estado-nación clásico, tiende más hacia la homogeneidad cultural, la imposición de un sentimiento nacional único... y soporta a duras penas la diversidad de sentimientos de pertenencia e identidad.
Desgraciadamente, ese es el espacio en el que le ha tocado estar a Euskal Herria. Aunque la ventaja es que en estos momentos, a nivel global, los que mandan son los anglosajones. De forma que cada vez resulta más difícil negar a pueblos que se han quedado en el ámbito del nacionalismo jacobino democrático los derechos que se reconocen a otros pueblos que se han quedado en el ámbito liberal anglosajón. Si Escocia puede, ¿por qué no Catalunya o Euskal Herria?
En las últimas fechas, coincidiendo con la campaña electoral sobre todo, se han oído declaraciones del tipo «derecho a decidir sí, pero sobre todas las cosas» y no solo «para la independencia»; o las que se mostraban a favor de un derecho a decidir que «se centre en elementos de construcción democrática y no solo en principios identitarios». Son todas declaraciones realizadas por representantes de una fuerza política emergente que se ha propuesto como reto “asaltar” la Moncloa en las próximas elecciones generales. Parecería como si el derecho fuera cosa únicamente de nacionalistas...
Pienso que ese planteamiento está totalmente desenfocado y creo que no responde realmente a lo que piensan los promotores de ese proyecto político estatal. Cuando desde la ciudadanía vasca se reivindica el derecho a decidir como tal, lo que se desea es poder decidir la política fiscal, educativa, energética, industrial, laboral o el modelo financiero como lo puede hacer la ciudadanía española, lo que no quiere decir necesariamente que de igual modo. Unos defienden que la escala adecuada para gestionar esas cuestiones es la española y otros defienden que la escala adecuada es la de nuestro país. Y además, por encima de esa opción particular, muchos defendemos que es la ciudadanía vasca la que debe decidir qué escala prefiere. No es una cuestión de posiciones identitarias frente a valores universales, no se trata de cuestiones identitarias en oposición a «lo que importa de verdad a la gente...». Porque si lo que importa de verdad a la gente es, por ejemplo, el paro, tendremos que poder decidir si la legislación laboral que se aplica aquí tiene que ser la española, ¿no? Como decía recientemente Sabin Azúa, nuestra identidad es… «nuestro modelo social».
Al final, de lo que se trata es de reivindicar una capacidad de decisión que en este momento está limitada. Es no poner límites a la capacidad de autogobierno. Luego, una vez se plantee la pregunta, cada persona podrá decidir qué escala prefiere. O, incluso, qué cuestiones desea que se decidan en qué escala. Esa es una demanda estrictamente democrática. Es una demanda de soberanía y existe una sintonía entre Grecia, Cataluña, los demócratas españoles… y Euskal Herria. Y, dentro de nuestro país, cada ciudadano o ciudadana, cada pueblo, cada territorio tiene en su mano iniciar el camino.
El derecho a decidir es una reivindicación estrictamente democrática y desde ese punto de vista, es una reivindicación abierta. Otra cosa es que la gente que en primera instancia pueda estar más sensibilizada con la cuestión sea, por ahora, la que considera que la escala de decisión adecuada en todos los ámbitos, sociales, económicos, políticos o culturales, es Euskal Herria. Porque, evidentemente, nuestra identidad cultural se va a gestionar mucho mejor en esta escala, en una en la que el equilibrio lingüístico es mucho mayor, ¿o es que es un ciudadano de Murcia el que va a decidir en pie de igualdad con un ciudadano de aquí cuáles son las bases del sistema universitario vasco? Hoy en día esa situación absurda es una realidad.
Derecho a decidir, quién, cómo... En Euskal Herria, ¿cómo encaja en todo esto el tema de la territorialidad?
Esas preguntas corresponden al momento institucional. Una de las ventajas que tiene el “derecho a decidir” como movilización es que, al apelar a tu capacidad de decisión como ciudadano y ciudadana, permite construir el país de abajo a arriba. Una dinámica sobre el derecho a decidir trabaja sobre la voluntad de la ciudadanía de decidir en todos los aspectos de su vida y, entre ellos, también el de su estatus político territorial. El derecho a decidir es, en primer lugar, una reivindicación, pero la decisión es una acción política, es una actitud ciudadana que se expresa en el día a día. En nuestras decisiones cotidianas: qué alimentos consumimos, qué medios de comunicación seguimos preferentemente, qué tipo de relación, qué ocio… Y como proceso de movilización, no tiene límites territoriales. La ciudadanía que vive en Euskal Herria quiere decidir como tal y empieza a decidir… Promueve acuerdos en relación con el derecho a decidir, organiza cadenas humanas, teje telas, llena estadios, organiza consultas populares en las que pregunta a su conciudadanas. Las preguntas que puede plantear quizás serán distintas. Habrá lugares en los que la pregunta sea: «¿Quieres ser ciudadan@ de una EH independiente?» Mientras que en otros, a lo mejor se plantean: «¿Crees que Navarra debe decidir su futuro político sin ningún tipo de cortapisa?». O ¿«Consideras que los territorios de Iparralde necesitan una institución territorial propia que sea elegida por su ciudadanía?». Sí o No. Tan sencillo. Y todas esas preguntas serán expresiones del derecho a decidir. Esta visión da mucha libertad a la hora de pensar la territorialidad. Con ello, también se rompe el tabú de la territorialidad entendida como unidad previa a cualquier decisión; esto es, que si todo el mundo no decide a la vez en toda Euskal Herria y sobre la misma pregunta, ya no vale para nada...
En vez de partir de una idea previa de unidad territorial, los territorios se van articulando a partir de la voluntad ciudadana y en función de la voluntad democrática de la ciudadanía; se irá conformando un sujeto que, en el momento institucional, cuando haya que pasar a la letra de la ley la realidad social y política de un país, aparecerá un mapa que hoy no podemos conocer, un mapa que depende de la movilización y de la voluntad colectiva. Quizás incluso se apunte al proyecto de Euskal Herria algún territorio cercano cuya ciudadanía desea compartir el futuro con nosotros. Como anécdota, hay ya un grupo de Gure Esku Dago en Miranda de Ebro. Esas preguntas del principio no tienen hoy respuesta. Esa respuesta, ese mapa, también está en nuestras manos.
Si se tiene verdadera confianza en un proyecto colectivo, de país, ese proyecto será el que resulte más atractivo para el mayor número de gente. Es decir, se irá construyendo el país que queremos a partir de la voluntad de la gente y a partir de la capacidad de atracción de tu proyecto y no a partir de la definición de un marco obligatorio para la decisión.
Pero ahí está la oposición de los poderes establecidos: no consideran que Euskal Herria es un pueblo y, en ese sentido, no consideran que tenga derecho a decidir nada…
Sí, pero ese pueblo se va a ir construyendo. Por eso también creo que es un avance el hecho de que en la terminología de Gure Esku Dago haya habido una cierta evolución de la idea inicial: «Somos una nación, tenemos derecho a decidir, es la hora de la ciudadanía». El planteamiento ahora es: «Somos un pueblo, tenemos derecho a decidir, es la hora de la ciudadanía». Es decir, estás hablando de un pueblo. Es evidente que en el seno de la ciudadanía vasca existe una disparidad de pareceres acerca de la escala más adecuada para decidir. Algunos quieren decidir como vascos pero también como españoles, junto con el resto de españoles. A otros les basta decidir como vascos o navarros, y si es conveniente, además como europeos. Pero, mientras no se pregunte a la gente, en el actual estado de cosas, los vasco-navarro-españoles son los que están decidiendo de facto por todos. Si no se pregunta sin límites acerca de la escala de decisión que queremos, uno de los proyectos de pueblo, el vasco-español, está cerrando el paso a otra opción, solo vasco-navarra, de forma ilegítima. Esto es aun más grave si tenemos en cuenta que, además, ese último proyecto es, seguramente, mayoritario
Desde el punto de vista de los que niegan el derecho a decidir, de los que se oponen a la posibilidad de que se construya un Estado sobre la voluntad de su ciudadanía, evidentemente, todo es lo mismo; es igual que se hable de secesión, de independencia, de autodeterminación, del derecho a decidir...Nada que no esté en la Constitución es legítimo, nada de lo que no sea autorizado por la ley es justo… Sin embargo, el principio democrático desborda el principio de legalidad, hay momentos en los que la ley no agota el ámbito de lo justo y lo democrático. Sobre todo cuando la regla de la mayoría se pretende aplicar imponiendo una escala determinada, la estatal. Si los defensores del derecho a decidir están construyendo su escala territorial a partir de la voluntad ciudadana, de abajo a arriba, ¿por qué no hace lo mismo el Estado? ¿Tiene miedo de quedarse con una España mutilada? ¿Prefiere una España encarcelada?
La soberanía parecía un término en desuso, un término que pertenecía a épocas pasadas. Hoy, sin embargo, cada vez se escucha más y no precisamente en relación a la soberanía política. Se habla de soberanía alimentaria, tecnológica, financiera... ¿Tiene esto que ver con una sensación generalizada por parte de la ciudadanía de que cada vez decide menos sobre lo que le importa?
Sí, efectivamente. La soberanía es un concepto que parecía que estaba desapareciendo, se hablaba ya de post-soberanía, pero en este momento está resucitando en su mejor versión, es decir, en la de la capacidad de decidir de la ciudadanía y el control sobre las cuestiones que nos afectan. Es decir, la reivindicación griega es una reivindicación por la soberanía, la reivindicación de la gente que se moviliza en Madrid es una reivindicación por la soberanía, la reivindicación de Gure Esku Dago en Euskal Herria o la catalana es una reivindicación por la soberanía... Parecían conceptos que desaparecían y precisamente está ocurriendo todo lo contrario. Son conceptos que se están reforzando. A veces es la ciudadanía de un estado la que se enfrenta a los que les roban la decisión desde el exterior, otras veces son pueblos que reivindican un Estado para decidir con más garantías.
Y, como decíamos al principio, eso nos pone en sintonía con un movimiento mucho más amplio, a nivel europeo básicamente, que es un movimiento por la democracia, un movimiento por la reivindicación de la decisión popular en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida, no solo en lo que algunos pueden entender que es un marco jurídico-político para Euskal Herria, sino algo mucho más amplio, que afecta a la alimentación, al fracking o a la legislación laboral.
¿Algo está cambiando en Europa?
Sí, algo está cambiando y la inercia histórica es que se vea con naturalidad que los demos, los pueblos que están ya en cierta forma institucionalizados, tengan posibilidad de decidir cómo se organizan, no solo internamente, sino también externamente sin límites. Creo que es un principio que antes o después se irá imponiendo.
Mario Zubiaga es profesor de Teoría Política en la Universidad del País Vasco
|
viernes, 19 de junio de 2015
Wikileaks arroja luz sobre tratado ultra-secreto. Marco A. Gandásegui, h.
- Servicio Informativo "Alai-amlatina" - - -
Wikileaks arroja luz sobre tratado ultra-secreto
Marco A. Gandásegui, h.
ALAI AMLATINA, 18/06/2015.- Panamá y otros 50 países negocian en secreto un tratado que acabaría con lo poco que queda de democracia y del libre mercado a escala global. Funcionarios norteamericanos y europeos asesoran a sus contrapartes. Todo indica que es una operación que se mueve al margen de la ley de los países involucrados. En la actualidad, el Congreso de EEUU legisla para crear un marco jurídico para la nueva instancia. En el caso de Panamá y la mayoría de los países que forman parte de las negociaciones no hay información que se esté legislando.
Wikileaks está filtrando, a través de una red periodística mundial que está a su disposición, el contenido de las negociaciones clandestinas entre medio centenar de gobiernos para establecer una alianza neoliberal planetaria: el Trade in Services Agreement (TiSA). El acuerdo de intercambio de servicios no sólo se está negociando en el más absoluto secreto, también pretende seguir oculto durante cinco años adicionales después de entrar en vigencia.
El nivel de encubrimiento del TiSA –que abarca las telecomunicaciones, comercio electrónico y servicios financieros, así como seguros y transportes – es superior al del Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA) entre Washington y sus socios asiáticos. Wikileaks divulgó documentos secretos donde se descubre que se está construyendo un complejo de normas y reglas diseñadas para evadir las regulaciones estatales sobre el mercado global.
Si el tratado no se da a conocer durante años, los gobiernos que lo ejecutan no tendrían que rendir cuentas. Según fuentes bien informadas, la intención fraudulenta de estas negociaciones clandestinas es obvia por su descarada violación de la Convención de Viena sobre la Ley de Tratados. Por el momento, los gobiernos latinoamericanos implicados en la negociación secreta del TiSA incluyen Panamá, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Paraguay y Perú. Los textos de la negociación secreta del TiSA que divulga Wikileaks muestran que lo que se pretende es eliminar todos los controles de los servicios financieros. Fueron precisamente los derivados o los CDS (credit default swaps) – auténticas apuestas sobre posibles quiebras – los que generaron la burbuja bursátil que al estallar en 2007-2008 acabó con el sistema financiero capitalista hasta entonces conocido. El colapso obligó a Washington a inyectar millones de millones de dólares de fondos públicos en los bancos más grandes para evitar su bancarrota.
Wikileacks tuvo acceso a las notas internas sobre las negociaciones con Israel y Turquía para que se adhiriesen al tratado secreto, algo que en cambio se negó a China y Uruguay cuando lo solicitaron, probablemente temiendo que filtrarían los contenidos del pacto en cuanto comprendieran el alcance de lo que se pretende. Es revelador el listado de los gobiernos latinoamericanos que participan en el TiSA, todos ellos fieles aliadas de EEUU. A su vez, se excluyen los países del ALBA, así como Brasil, Argentina y otras potencias en que Washington no confía.
Lo más increíble de la propuesta de TiSA es que le exigirá transparencia total a los países que no forman parte del Tratado secreto. Los países que no están en el círculo íntimo, deberán anunciar de antemano y abrir a discusión previa todas las regulaciones y normativas que se dispongan a aplicar, asegurando así que las grandes corporaciones tengan tiempo para contrarrestar, modificar o incluso impedir esas decisiones soberanas en función de sus intereses.
El TiSA tomará en cuenta todas las exigencias de la industria financiera de Wall Street de Nueva York y la City en Londres, así como los intereses de las grandes corporaciones globales, para las que el tratado no es un secreto sino producto de su propia creación. Según la profesora de Derecho de la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda), Jane Kelsey, "el mayor peligro es que el TiSA impedirá que los gobiernos puedan fortalecer las reglas para controlar el sector financiero".
Diseñado en estrecha consulta con ese sector financiero capitalista a escala global, el TiSA obligará a los gobiernos firmantes a fortalecer y ampliar la desregulación y liberalización bursátil causantes de la crisis. Además, les quitará el derecho de mantener y controlar los datos financieros dentro de sus territorios. Incluso, los forzará a aceptar derivados crediticios tóxicos e impedirá que adopten medidas para evitar otras crisis creadas por el neoliberalismo. Y todo ello será impuesto por unos acuerdos secretos, sin que la opinión pública se pueda enterar de cuáles son los verdaderos motivos que arrastran a sus países a la ruina.
- Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA)
URL de este artículo: http://www.alainet.org/es/
Mas informacion: http://alainet.org
Twitter: http://twitter.com/ALAIinfo
Te invitamos a sostener el trabajo de ALAI.
Contribuciones: http://alainet.org/donaciones.
______________________________
Agencia Latinoamericana de Informacion
email: info@alainet.org
Suscripciones: http://listas.alainet.org/
Desuscripciones: http://listas.alainet.org/
Suscribirse a:
Entradas (Atom)